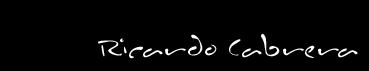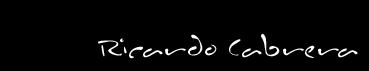|
Las enseñanzas del Maestro Ciruela
Kuhn y sus herederos
Una profesora de Filosofía fustigó una de mis lecciones por sus dichos críticos contra la epistemología de Thomas Kuhn. Cuestionó –entre otras cosas– que yo haya dicho que la teoría de las revoluciones científicas de Kuhn era perniciosa y no aclarara por qué. Supuse que podía entenderse sin demasiadas explicaciones que una teoría que predice que todo lo que uno está haciendo en ciencia va a ser tirado a la basura irremediablemente, podía desinteresar a muchos jóvenes capaces de dedicarse a la esforzada ciencia. Di por sentado que resulta descorazonador que a uno le digan que trabajar para alcanzar la verdad es apenas una ilusión. Pero parece que no.
Las teorías de Kuhn no solamente son perniciosas. Además, son falsas. Decenas de autores las critican y las demuelen: Mario Bunge, Alan Sokal, Martin Gardner, Alan Cromer, Steven Weinberg, Marcelino Cereijido, Ernst Mayr, Richard Dawkins y muchos más. Al año siguiente a la aparición de su best-seller, La Estructura de las Revoluciones Científicas, se llegó a la conclusión de que Kuhn había utilizado la palabra paradigma para más de veinte significados diferentes. Entre ellos figuraban los de cosmovisión, modelo a imitar y programa de investigación. En un famoso artículo, el físico estadounidense Steven Weinberg demuestra que las revoluciones kuhnianas no han existido nunca y que la idea de inconmensurabilidad es falsa y proviene de una confusión sencilla: los lenguajes científicos van cambiando con el tiempo. Otro físico estadounidense, Alan Cromer, en su libro Connected Knowledge, ofrece valiosos ejemplos de que el conocimiento científico se nos presenta envolvente, poseedor de verdades definitivas y abrumadoramente acumulativo.
En los siglos pasados, la biología sufrió dos revoluciones tipo ocho de la escala Richter. La revolución darwinista, desde 1859, y la revolución molecular, desde 1953. Ambas fueron fastuosas. En ninguna de las dos hubo la más mínima acumulación previa de anomalías. La de Watson y Crick no tiró abajo ningún paradigma. Y desde luego, ninguna de las dos padecieron nada parecido a una inconmensurabilidad de nada. Si las fantasías de Kuhn encajaban en la física forzando y desvirtuando conceptos, con la biología no tuvieron suerte.
Más allá de estas pequeñeces, la obra de Kuhn y su popularidad actual constituyen uno de
los golpes más dañinos contra el pensamiento científico y la sociedad. En su análisis del
funcionamiento de la ciencia se inclina por privilegiar la irracionalidad y disminuir el empirismo y la racionalidad; enseña que la ciencia y sus productos están sujetos a cánones sociales, económicos, políticos, a caprichos y modas. Desdeña la lógica y pretende reemplazarla por la analogía, la metáfora, la convención social o la moda.
En su famoso libro, Kuhn afirma que la ciencia no avanza hacia la verdad, que los científicos –por más que se pasen a los nuevos paradigmas– no quedan más cerca de la realidad. Dicho en otras palabras: para ese señor era tan probable que el cerebro fuera el órgano de la mente, como que fuese el órgano de la refrigeración de la sangre.
Sus desvaríos abrieron la puerta a un ejército de chantapufis que llegan a negar que la ciencia estudie una realidad objetiva; incluso no faltan quienes aseguran que los científicos crean su propia realidad, que la construyen socialmente. Estos impostores intelectuales equiparan la ciencia con una creencia equivalente a cualquier otra, un relato, una religión, un mito. Llegan a afirmar que la ciencia valida sus conocimientos por consensos sociales a los que se llega con mucho ejercicio de convencimiento, mucho politiqueo, mucho chamuyo, cuando no presión o coerción económica. Y niegan, por supuesto, que la ciencia valide sus conocimientos por medio de la evidencia empírica. Escuadras anticientíficas enteras se han encaramado en universidades, ministerios y editoriales. Es parte de la herencia kuhniana.
|